29 Jun La guerra del plástico
La guerra del plástico
José Naranjo
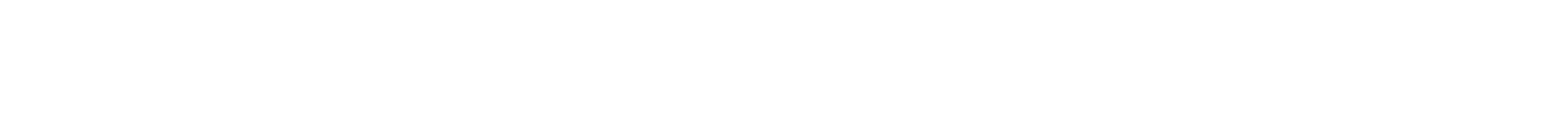
Djenaba marcha con paso cansino entre montañas de basura y plástico. Atada a su espalda, la pequeña Aminata parece ajena a las idas y venidas de mamá y dormita acunada por su calor corporal y el lento bamboleo de la marcha. Por el camino de tierra, Djenaba se va cruzando con otros habitantes del lugar. Se saludan en la distancia, a veces con una sonrisa, casi siempre con el salam malekum de rigor y un gesto tímido de la mano, como de ritual.
Fumarolas tóxicas apenas pueden ocultar el mal olor, denso, pegajoso. Este es el vertedero de Mbeubeuss, el depósito donde acaba toda la basura de Dakar, pero del que viven más de 3.000 personas revolviendo entre los desperdicios a la busca de cualquier cosa que se pueda vender o canjear.
Garrafas, plásticos, telas, metales o incluso monedas, piezas de oro, viejos teléfonos móviles. Casi todo se aprovecha en Mbeubeuss. Construido hace cuarenta años en la cuenca de un viejo lago, hoy es una gigantesca colina que se extiende por una superficie equivalente a 115 campos de fútbol a donde llegan cada día decenas de camiones de descarga procedentes de Dakar.
A un lado del camino, un grupo de casas hechas con tablones y planchas y techos de chapa acoge a los residentes, los que han hecho del vertedero su vida y su principal recurso. Una señora vende bocadillos de pasta de atún y vasitos de café a cuarenta céntimos en un puesto improvisado. Djenaba se toma uno. “Es la primera bebida caliente del día”, dice taciturna. Aminata empieza a espabilarse.
Dos mil toneladas de desechos al día. Se dice pronto. En el vecino barrio de Malika están más que hartos de los humos, del olor cuando sopla el viento desde allí, del trasiego de camiones. Elhadji Malick Diallo no se pierde detalle, vigila todo con minuciosidad de notario. Es el presidente de la asociación Bokk Diom que agrupa a los recuperadores de Mbeubeuss.
Más de 3.000 personas viven en el vertedero donde acaban todos los restos provenientes de Dakar
“Aquí viene mucha gente a buscarse la vida, pero estamos organizados. Cada uno cumple su papel, sin nosotros esto sería el caos”, explica, mentón levantado, con orgullo. Detrás, una inmensa explanada se puebla de chicos jóvenes, algunos menores de edad, que rebuscan en el batiburrillo de tractores, gaviotas y humo negro restos de cobre y cualquier objeto que pueda tener el mínimo valor. “No somos delincuentes, somos trabajadores de la basura”, añade.
Mbeubeuss no es más que un eslabón de la cadena que comienza en los hogares. Marietu Niang saca cada día una gran bolsa de basura a la puerta de su casa. “Entre los niños, mis hermanos y toda la gente que pasa por aquí generamos mucha”, explica con una sonrisa.
No hay contenedores en la calle, ella espera que pase el camión con su estruendo habitual de pitadas y gritos y se planta en la acera con sus residuos. No separa el cristal ni el plástico ni nada. Todo va al mismo sitio. La separación en origen es un concepto futurista en Dakar, pero en las ciudades y pueblos del interior del país la cosa es aún peor.
A la entrada de Louga, capital regional, un inmenso terreno baldío se ha convertido en vertedero improvisado. Millones de trozos de plástico barridos por el viento de todos los colores, pero sobre todo negros, adornan las ramas de los árboles cercanos como si fuera una imagen sacada de una película de un holocausto zombi.
Las bolsas de este material están prohibidas en Senegal desde enero de 2016, pero nadie hace caso. En la pequeña tienda de la esquina, en el mercado, en la farmacia. Todos las usan y las hay de todos los tamaños, hasta los productos más pequeños se entregan en una bolsita negra.
No es una cuestión baladí. Muchos países del continente han aprobado restricciones o prohibición absoluta. Sudáfrica o Ruanda, conocida como la “Suiza africana” por la limpieza de sus calles, fueron pioneros. La última vez que el joven togolés Patrice Ayo aterrizó en Kigali le pararon en el control del aeropuerto y le hicieron sacar sus zapatos de la bolsa que llevaba en la maleta.
Allí se lo toman muy en serio. Otros países como Gabón, Botsuana, Chad, la República Democrática del Congo, Guinea Bissau, Marruecos o Camerún han aprobado leyes similares, aunque no siempre se aplican con la misma firmeza que en Ruanda. Casi nunca, de hecho.
En el Sahel el plástico es un problema estético, bloquea los conductos de evacuación de agua y contamina la tierra durante cientos de años, pero también perjudica a los millones de pequeños y grandes rumiantes que deambulan en busca de pastos. Cuando cabras y corderos lo ingieren puede acabar formando una barrera en el estómago que les impide una correcta digestión de los alimentos y acaban muriendo.
Por eso Mauritania, Níger, Burkina Faso o Malí se han sumado con énfasis a la prohibición. En Nuakchot la mayor parte de las tiendas vende la fruta o la verdura en unas bolsas de rafia o en redecillas. La guerra al plástico se extiende por todo el continente, pero no ha hecho más que empezar.
En Mbebeuss, Djenaba ha recogido cinco sacos, apenas unos céntimos para ir tirando. Una carreta impulsada por un caballo pasa a toda velocidad a su lado con una gigantesca pila de latas atada en una red. Ella se aparta con resignación mientras emprende el camino hacia el mercado para comprar un trozo de pescado, una zanahoria y una berenjena y preparar el ceebujën (plato típico senegalés a base de arroz con pescado) del día.
Su marido Abou también trabaja en la basura, en este vertedero-pueblo donde, pese a todo, la vida se abre paso. Aminata se revuelve, incómoda, y su madre gira la cabeza para verle la cara. Una breve sonrisa se le dibuja en la cara y parece que se resiste a marchar.




